LA VANGUARDIA, 14/06/2010
(POR ANTONI PUIGVERD)
Con la que está cayendo, una de dos. O se regodea uno en las desgracias económicas, dejándose poseer por el tremendismo pesimista, o busca alguna forma de consuelo o evasión. Abundan, ciertamente, las evasiones ruidosas, de carácter social, como el fútbol, que renueva con el mundial de Sudáfrica excitadas promesas, cerveceras celebraciones, estridentes desencantos. Los estupefacientes y, en general, las formas artificiales de placer también son evasiones: de extremosa eficacia, aunque de gran poder despótico. Mucho más fraternales son, en cambio, algunos consuelos que ahora se consideran poco efectivos o pasados de moda: la lectura, el arte, la música, el ajedrez, las ciencias recreativas… Son como amigos fieles: sin pedir nada a cambio, se presentan siempre que uno les necesita. Uno de ellos es especialmente gratuito: pasear por el campo. El paisaje todavía no cobra impuestos.
Cada año por estas fechas me reconforta encontrar, en las afueras de Girona, un olor recio y cálido. Es el olor de los campos de trigo y cebada calentados por un sol que acompaña las siegas y da la bienvenida al verano. Un olor denso y clorofílico que abraza y embriaga. Evoca las vacaciones de la infancia y proclama la llegada de la estación feliz. Fuimos niños y, a pesar de la crisis económica, el verano nos sigue pareciendo redondo y chillón como las cerezas que lo preceden. A pesar de los arbitrarios cambios de temperatura de esta primavera tan ciclotímica y aguada, el olor del verano ha regresado junto con otra maravilla que cada año se renueva: la explosión de color en los márgenes de cualquier camino. Nada hay más bello y fascinante, para los ojos que no se dejan tiranizar por la publicidad, que los márgenes de un camino rural de abril a junio. Ya las margaritas, amapolas y dientes de león se han marchitado, pero los cardos se abren como boquitas de piñón y las rosas silvestres y las campanillas serpentean por todos lados. Incluso las zarzas florecen. Y la granada carnal. Y, naturalmente, la retama, con su risa amarilla. La ginesta altra vegada, / la ginesta amb tanta olor, / és la meva enamorada que ve al temps de el calor, exclamaba Joan Maragall, regresando a la infancia. Poeta, columnista y traductor de Goethe y Nietzsche, buscaba Maragall en el Pirineo un respiro para su melancolía de inútil promotor de concordias (celebrándose su 150º aniversario, forzoso es constatar que Barcelona, con los años, ha mejorado bastante: los obreros ya no queman iglesias ni los patronos contratan a pistoleros; España, en cambio, sigue haciéndose la sorda cuando le hablan españoles en lengua no castellana).
En los caminos de junio, embriagados por la clorofila de los campos, es inevitable evocar el Beatus ille de Horacio. “Dichoso aquél que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos, libre de toda deuda; y no se despierta con el amenazador toque de diana, ni tiene miedo a los ataques del mar; y evita el foro y los palacios de los poderosos”. Horacio era un protegido de Mecenas, me dirán. Podía permitirse el lujo de evocar la tierra de sus ancestros, pues gozaba de un lujo mayor: no tenía deudas (¡ni el más rico de nuestros banqueros está en tan afortunada situación!). Cómodamente refugiado en una finca de las colinas de la Sabina, es fácil admirar el paisaje sin miedo al furor del destino. Concedo que Horacio lo tenía fácil (aunque menos de lo que se cree: había combatido contra Marco Antonio y Augusto con las legiones republicanas que mordieron el polvo en Grecia). Pero no me dirán que Fray Luis de León estuvo sobreprotegido. Hostigado por los inquisidores debido a su pasión filológica y a su apego a la libertad de cátedra, reescribió los versos de Horacio: “¡Qué descansada vida / la del que huye el mundanal ruido / y sigue la escondida / senda…”.
No es necesario viajar a las Quimbambas: basta alejarse unos kilómetros en dirección a un bosque o a unos campos salvados del voraz urbanismo. Las lluvias primaverales han revitalizado un riachuelo, que avanza –sucio, pero rumoroso- por la espesura: “¡Oh campo, oh monte, oh río, / oh secreto seguro deleitoso! / Roto casi el navío (…) / huyo de aqueste mar tempestuoso”. En el bosque abundan los árboles caídos. La nevada invernal castigó a los más altos y corpulentos. Y ahora, como si se tratara de una fábula moral sobre la crisis, junto a los gigantes vencidos, florecen las rosas silvestres.
Los campos de cereal, hinchados por el agua caída, exhiben un dorado bastante sucio. Da igual: incluso en este rincón no especialmente bello es posible oír el latido de la tierra y admirar el paso amable del año. Con el permiso de Rilke, que tantos versos dedicó a la pérdida de la inocencia, principal característica de la visión contemporánea del mundo: “Las grandes palabras del tiempo en que el paso del tiempo era visible / no son para nosotros”. Un siglo después de Rilke, el cinismo y la descarnada visión económica fabricada sobre aquella pérdida empiezan a revelarse insoportables. No podemos mentirnos sobre la extrema crudeza de nuestros tiempos, pero podemos intentar alejarnos de este mar tempestuoso. Podemos ejercitar un prudente desarraigo, ensayar una higiénica distancia. “Y mientras miserablemente / se están los otros abrasando / en sed insaciable / del no durable mando, / tendido yo a la sombra esté cantando”.
Article aportat per VEI









.jpg)






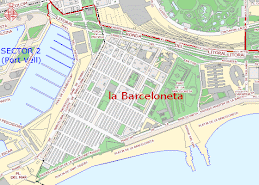

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada