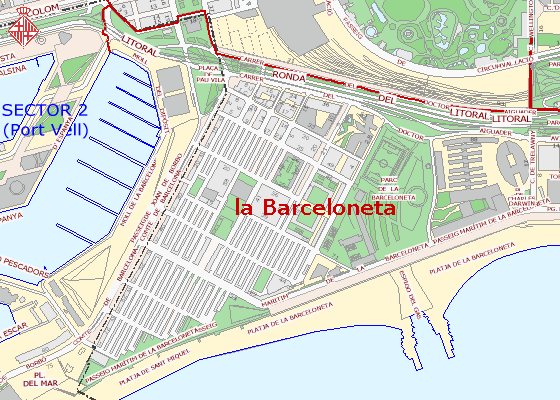Uno de los rostros más dramáticos, aunque mediáticamente menos visibles, de la crisis actual es la situación de las miles de familias que corren el riesgo de quedarse sin vivienda por no poder pagar la hipoteca. Según el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo del año 2009, unas 84.214 unidades familiares pueden llegar a afrontar procesos de desahucio. Muchos de los afectados son personas que, debido a la deficiente regulación del sistema crediticio español, no sólo pueden verse en la calle, sin empleo ni casa, sino que además pueden seguir manteniendo su deuda con los bancos. La gravedad de este asalto en toda regla a derechos sociales básicos contrasta con la pobre respuesta ofrecida por las instituciones, sobre todo si se la compara con el activo compromiso exhibido con las entidades financieras.
Son varios los elementos que contribuyen a explicar esta desidia institucional. Uno de ellos tiene que ver con la idea, instalada en cierto "sentido común", de que el hipotecado es alguien que, al haber actuado "libremente", debe cargar con toda la responsabilidad por su actuación. "Nadie –viene a sostener este argumento- los forzó a contraer créditos que a la larga serían imposibles de pagar. Si querían ser propietarios, deberían atenerse a las consecuencias". Este tipo de razonamiento tiene la ventaja de que permite captar con sencillez uno de los factores que ha conducido al actual desastre. Sin embargo, oculta de manera interesada los sutiles pero férreos mecanismos que han permitido a las políticas neoliberales abrirse paso durante las últimas décadas.
Uno de los más recurrentes, de hecho, ha sido el señuelo del "capitalismo popular". La idea de fondo era que las políticas de privatización de bienes y servicios públicos permitirían a todos disfrutar de recursos básicos en calidad de "propietarios" y no de simples "clientes" del Estado, lo cual aseguraba un control más "seguro" y "eficiente" de los mismos. No se trataba, por tanto, de garantizar derechos sociales, sino derechos patrimoniales, convirtiendo a los ciudadanos "de proletarios, en propietarios", como se jactaba la propaganda oficial. El Reino Unido de Margaret Thatcher, es sabido, fue un sofisticado laboratorio de este tipo de iniciativas. Para involucrar a los trabajadores en las políticas de privatización, se les ofrecían acciones de las empresas privatizadas. Así, quien perdía su empleo podía sentirse compensado por un súbito y eufórico acceso a la "propiedad" de la empresa. La trampa, sin embargo, no tardaba en manifestarse. En un mercado con fuertes barreras de entrada y marcadas asimetrías en el acceso a la información, el "trabajador accionista" acababa vendiendo sus activos y se encontraba, de la noche al día, sin empleo, sin acciones, y a merced de unos poderes privados que, en parte, habían conseguido hacerlo "cómplice" de su violenta acción de despojo.
Pese a sus peculiaridades, la actual situación de emergencia habitacional no es ajena a este tipo de procesos. Durante décadas, los responsables de las políticas de vivienda se encargaron de hacer del Estado español uno de los que, habiendo construido muy por encima de la media europea, menos ha dedicado a la promoción de vivienda pública asequible. La práctica inexistencia de otras vías de acceso a una vivienda que no fueran la compra hizo que muchas personas consideraran que la única opción "segura" y "eficaz" para disponer de la misma era convertirse en "propietario privado". Las instituciones públicas desplegaron todo un arsenal de medidas que justificaba esta percepción: impulsaron la desgravación fiscal de la compra, debilitaron la posición del inquilino en la legislación sobre arrendamientos urbanos, consintieron la desregulación del mercado hipotecario, permitiendo hipotecas a 50 años, desarticularon controles básicos sobre el sistema crediticio, y renunciaron al fomento de otras formas de tenencias ampliamente difundidas en otros países europeos, como el alquiler social o la cesión de uso.
Inmobiliarias, bancos y cajas no hicieron, en realidad, sino aprovecharse de esta deliberada política institucional de apuesta por la "propiedad privada" y de desincentivo de otras formas de tenencia segura y asequible. Amparados por la extendida percepción de que alquilar era "tirar el dinero", dedicaron todo su aparato propagandístico a crear la ilusión de que se podía ser "propietario" aunque ello supusiera comprometer un porcentaje exorbitante de los propios ingresos (más del 40%, en muchos casos).
En un contexto así, parece un despropósito presentar los contratos celebrados como el inequívoco producto de la "autonomía de la voluntad" de las partes. Una mirada más realista, por el contrario, permite reconocer en los acuerdos suscritos la fisonomía clásica de los contratos por adhesión, caracterizados por una notoria asimetría en la información disponible por las partes y por la inclusión más o menos disimulada de cláusulas abusivas. La lista de irregularidades es amplia: sobrevaloración de los pisos con el objeto de inflar el precio y aumentar la deuda contraída; contratación obligada de seguros caros e inútiles; utilización de avales cruzados entre los mismos deudores; intereses variables referenciados al Euribor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada sobre los posibles aumentos en la hipoteca. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar los beneficios y sortear los controles de riesgo al que todo sistema crediticio razonable debería someterse.
Lo llamativo, con todo, es que a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas, el índice de morosidad de las familias ha permanecido, al menos hasta ahora, increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de crisis han apelado prestos al socorro público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Cuando han dejado de hacerlo, la violencia del poder privado se ha manifestado en toda su crudeza. En la misma línea de los empresarios que exigen la reducción de salarios a pesar de los cuantiosos beneficios obtenidos, las entidades financieras exigen mantener la deuda con intereses muchas veces usurarios. La amenaza, en caso de no acceder al chantaje, es similar: en un caso, el despido; en el otro, el desalojo fulminante.
A pesar de su papel en la generación de la actual situación, o precisamente por eso, las soluciones ofrecidas por las instituciones públicas han sido inofensivas. La medida estrella adoptada por el gobierno estatal ha sido la llamada "moratoria ICO; una moratoria que no cuestiona el aumento abusivo de intereses y que ni siquiera es obligatoria para los bancos. El hecho de que hasta el momento apenas se hayan acogido a ella poco más de un centenar de personas es un indicio claro de sus limitaciones.
Naturalmente, esta asimetría en la reacción institucional se explica, en el fondo, por el descomunal desequilibrio de los intereses en juego. Después de todo, la actual crisis hipotecaria también es el producto de décadas de un capitalismo contra-reformado que ha consentido la irrupción de oligarquías económicas cuyos intereses se encuentran sólidamente salvaguardados por instituciones públicas y privadas de diverso tipo. Por el contrario, los intereses de los hipotecados, al igual que los de los parados y los de muchos colectivos a los que la crisis ha colocado en abierta situación de vulnerabilidad, exigen una articulación más lenta y compleja. En algunos casos, porque se trata de migrantes que ni siquiera pueden presionar al poder político con su voto o que se encuentran paralizados por la espada de Damocles de una eventual pérdida de residencia legal. En otros, porque se trata de personas abrumadas por el peso de años de privatización de la resistencia, de mensajes de "sálvese quien pueda" y de unos sindicatos cuyos reflejos frente a este tipo de conflictos se encuentran hace tiempo anquilosados.
Con todo, la mercantilización de todas las esferas de la vida a la que tiende el actual capitalismo desembridado, no ha dejado de generar inéditas aunque embrionarias formas de resistencia. Las plataformas de afectados por las hipotecas, recientemente conformadas en ciudades como Madrid o Barcelona, al igual que las plataformas de desocupados, son una prueba de ello. Sus demandas son elementales pero incisivas: paralización de los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se encuentre una solución a su situación; garantía del acceso de los afectados a justicia gratuita para defenderse de los procesos de ejecución; regulación de la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda quede saldada, como de hecho ocurre en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos; expropiación o compra a un precio justo del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia con el objeto de destinarlas a un parque público de viviendas de alquiler; realización de una auditoría pública sobre el funcionamiento del mercado hipotecario; establecimiento de los mecanismos y las reformas necesarias para sacar a la vivienda de los mercados especulativos y convertirla en un derecho para todos.
El impulso de estas medidas y la consiguiente democratización del sistema crediticio exige, naturalmente, franquear los arraigados privilegios con los que un puñado de poderes privados (bancos, inmobiliarias, agencias de calificación de deuda) ha sabido hacerse en las últimas décadas, no sin la inestimable colaboración de diferentes instancias públicas. Pero exige, también, revertir muchos de los mitos que años de "capitalismo popular" han impreso a sangre y fuego en la experiencia de millones de personas. Uno de esos mitos es que la única forma de acceder a una vivienda digna y segura es a través de la "propiedad privada". El otro es que la vivienda puede ser objeto de especulación y una fuente de rentas tan legítima como cualquier otra. Aunque no puede hacerse de la noche al día, la única manera creíble de erradicar estas creencias es mostrando, por un lado, que es factible garantizar el derecho a la vivienda a través de otros regímenes de tenencia seguros y eficientes, como la propiedad cooperativa, el alquiler social, la cesión de uso o el usufructo. Y por otro, inscribiendo esa lucha en un programa más amplio de universalización de derechos sociales capaces de resistir el actual "cercamiento privado" tanto en la esfera del trabajo formal -en la fábrica, en la empresa- como fuera de ella -en el ámbito doméstico, en el barrio, en el espacio urbano sin más-. Estos "viejos" y "nuevos" derechos sociales que cabría sustraer a la arbitrariedad tanto del mercado capitalista como del Estado tienen que ver con cuestiones tan elementales como la salud, la educación, el agua, el transporte, los comedores públicos, las guarderías infantiles, la reducción de la jornada laboral o el disfrute de una renta básica.
A pesar de las dificultades subjetivas que encierra un cambio "político-cultural" de esta índole, es innegable que la crisis ha mejorado las condiciones objetivas para hacerlo posible. No es impensable, incluso, que un programa de reinvención de lo "público" y de los "bienes comunes" pueda calar entre las generaciones más jóvenes, nacidas ya en un contexto de pertinaz precariedad y ajenas a las mieles del mito propietarista. En última instancia, proteger a quienes tienen una vivienda o un empleo precarios, o a quienes carecen de techo o de ingresos básicos, no es sólo una manera de contrarrestar enraizadas prácticas especulativas y situaciones de explotación: también es una forma de distribuir con justicia las responsabilidades derivadas de la crisis y de actualizar el viejo derecho de todos a llevar una existencia digna.
Gerardo Pisarello, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO.









.jpg)