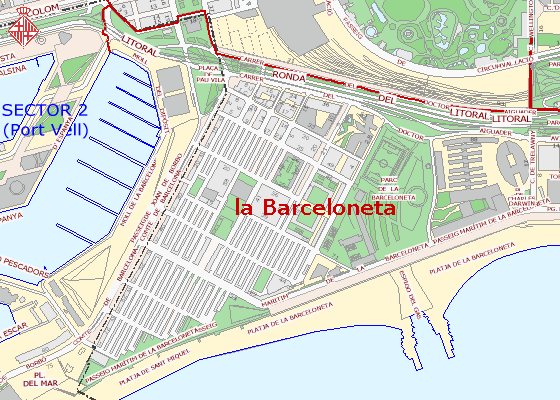CALDODECULTIVO MAGAZINE: Nº 4 (JUNIO DE 2008)
(POR J.P. BANGO) 1ª PARTE
Lo encontré por vez primera saliendo del ascensor, en el vetusto edificio de Santa María, donde me había enviado el adjunto a la dirección de urbanismo para comprobar el estado de las viviendas. Me saludó con cortesía, enrocado en su abrigo negro y su bufanda de lana, arrastrando una maleta que cabía a duras penas por las puertas del elevador. Le respondí cordialmente y subí deseando haberlo hecho por las escaleras, soportando un hedor insoportable, mezcla de orín y decadencia.
El estado de las casas de alquiler de renta antigua hacía justicia al ascensor: las grietas se articulaban por todo el edificio, especialmente en los pasillos: repletos de puntales telescópicos y sacos de yeso a medio abrir, testigos de una herrumbre inclemente que deformaba el interior de un edificio que se sabía devorado por la dejadez. Las viviendas, ocupadas por una comunidad de ancianas desdentadas, presumían de cortinas bordadas de flores y paredes forradas de papel: restos de una época que ya no existía y que daba forma y caparazón nostálgico a lo que en realidad no eran sino almacenes de trastos y recuerdos.
El informe, mi informe, aconsejaba el desalojo y la reubicación de las arrendatarias pero, como siempre, volvió a adjuntarse al final de un expediente manipulado por el dueño del edificio, un tipo adicto a los sobornos y a las cervezas y, por tanto, buen amigo de mi jefe.
Quedé con un amigo, para contárselo, tratando de hacerle cómplice de mi colaboracionismo mientras bebíamos, a buen ritmo, sabiendo que una vez pasados los primeros tragos olvidaríamos todo lo que habíamos hecho el viernes anterior. En mi caso, la redacción de una carta donde renunciaba a mi puesto de trabajo.
El lunes siguiente amaneció con resaca en la puerta de la corrala de San Nicolás donde tenía que esperar a Vanesa, la técnico del Hospital a la que iba a acompañar en su visita de inspección sanitaria. Se presentó como alguien importante, orgullosa de su juventud y su buena apariencia, taconeando gozosamente por las aceras del Barrio Antiguo, arrastrando por toda la calle aquel olor a rosas y jazmín. Después nos fuimos a cumplir con el expediente. El primer mohín de repugnancia apareció en el rostro de mi acompañante justo a la altura de la puerta de un comedor social preñado de vómitos de pus y sangre. Después vino un segundo gesto de desagrado, como respuesta a la bienvenida que dos ratas nos dieron en cuanto entramos en San Nicolás. El edificio tenía más de cien años y había sido reformado recientemente, pero en lugar de invertir en la fachada, los dueños lo habían hecho en el interior dividiendo las viviendas en dos. De este modo, habían convertido pisos de treinta metros cuadrados en dos “funcionales” apartamentos de quince y, de paso, habían aprovechado la inflación para alquilarlos al mismo precio que los anteriores a varias familias de inmigrantes sin papeles.
Ya en el vestíbulo pudimos oír el fragor de una mañana cualquiera: tres hermanos discutiendo por la toalla del baño, una anciana dando de comer a los gatos, y un cartero que no se atrevía a subir hasta el ático a cambio del reembolso de un consolador a pilas. Del pequeño habitáculo del ascensor salieron varios tipos, ocupantes del tercero D, y detrás de ellos, y para mi sorpresa, lo hizo el hombre de la maleta con el que había coincidido el día anterior en Santa María, esta vez, con el ceño fruncido y la bufanda del revés, aullando de mala gana un saludo de respeto mientras arrastraba su negra maleta en dirección a la calle. Vanesa terminó de desmayarse en cuanto cerramos la puerta del ascensor. El olor volvía a ser insufrible.
Article aportat per VEI











.jpg)